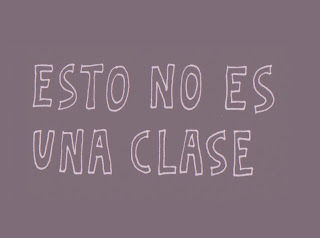La última semana de Junio tuvieron lugar en Madrid las III Jornadas sobre la Relación Pedagógica
en la Universidad, un evento que constituye la tercera edición de una serie
de encuentros desarrollados en 2011 en Barcelona y 2012 en
San Sebastián por INDAGA-T y Elkarrikertuz grupos de investigación de la UB
y de la Universidad del País Vasco
respectivamente. Este año le tocaba el turno a otro contexto geográfico y desde la UAM el grupo FORPROICE (Formación del Profesorado, Innovación y Complejidad
en Educación) y el IUCE (Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación) han coordinado el desarrollo del
evento en Madrid.
El
tema de repensar la docencia en la universidad me interesa especialmente ya que
desde mi condición docente y desde mi lucha por la reivindicación del cambio de paradigma en educación, la educación
superior constituye una de mis principales líneas de trabajo (junto con los
museos y la ESO) razón por las que llevo realizando diferentes proyectos (SAIC Chicago 2005, KHIB Bergen 2008, UCM
Madrid 2012, Colby Maine 2013) en
búsqueda de espacios donde se desarrollen otras formas de entender la enseñanza
superior, por lo que agradecí enormemente la invitación por parte de los coordinadores
para formar parte del comité científico así como la posibilidad de impartir un
taller en el contexto de estas III Jornadas.
Los temas centrales fueron la transdisciplinariedad así como otras formas de afrontar la docencia y la investigación en un momento histórico en
el que las metodologías actuales están totalmente obsoletas, en un momento
histórico en el que las dinámicas bulímicas que nos llevan a estudiar para el
examen mudan la enseñanza y el
aprendizaje en un simulacro donde nadie enseña ni nadie aprende. "Desde mi
punto de vista, existe un total
desajuste entre pedagogía y realidad de manera que los procesos de
enseñanza que tienen lugar en estos momentos en las aulas constituyen un
auténtico simulacro, una representación donde el aprendizaje parece que sucede
pero no sucede en realidad.
De la misma manera que Joan Fontcuberta explica
que en estos momentos la fotografía ha dejado de ser documento para convertirse
en simulacro (en lo que él de forma tan acertada denomina desrealidad), considero que en la educación ocurre algo similar: nos movemos en un mundo de desrealidad
pedagógica donde los actos educativos conducen al (des)aprendizaje, no conducen
a la generación de conocimiento sino a la certificación, no conducen al
desarrollo intelectual sino a la bulimia. Lo que ocurre en el aula puede entenderse
como un falso encuentro, un relato de ficción. Lo formal, lo académico, lo
certificable han convertido la educación en una simulación estereotipada en la
que nadie enseña ni nadie aprende y donde la pedagogía tóxica reproduce acciones perversas que experimentamos en
bucle desde los primeros estratos de nuestro aprendizaje.
Lo que dentro del aula ocurre, no tiene ninguna o
muy pocas funciones reales en la sociedad: logaritmos, ríos, romances y sonetos
forman parte de una información que solo cobra sentido en el proceso de tomar
apuntes, engullirlos y vomitarlos en el examen de la manera en que pensamos que
más le va a gustar al profesor. Un proceso que no te deja tiempo para llevar a
cabo las cosas que realmente te interesan, un proceso que no te deja tiempo para aprender por que tienes que estudiar. Podemos decir que tanto los estudiantes
como los profesores juegan durante ocho horas al día nueve meses al año a un
juego vacío donde unos hacen que aprenden y otros hacen que enseñan, pero donde
definitivamente el aprendizaje no sucede.
Tenemos la responsabilidad de transformar el
simulacro en experiencia para conseguir el aprendizaje significativo para lo
que es necesario emigrar…
- De lo descriptivo a lo narrativo
- De lo predecible a lo inesperado
- De lo ajeno a lo personal
- Del texto al audiovisual
- De los recursos visuales de tiempos pasados a los recursos visuales actuales
- De memorizar a hacer
- De la isla al nodo
- De lo contemplativo a lo vivencial”
Me gustó enormemente ver
como otros colegas comparten mis mismas preocupaciones, especialmente Fernando Hernández y Agustín de la Herrán. Mientras que el
primero habló de cosas tan importantes como que aprender es realmente investigar y que tenemos que empezar a entender al educador como un creador de
circunstancias, Agustín evidenció problemas muy graves en el entorno de la
educación superior como la realidad de la práctica de la investigación como simulacro.
Las ideas clave del
pensamiento de Agustín giraron entorno a preguntas importantes tales como: ¿Realmente
deseamos el conocimiento en nuestra labor docente? ¿Por qué y para qué hacemos
un proyecto? ¿Por qué estamos en estas jornadas? ¿Estamos aquí para generar información
o para escalar profesionalmente? Reconocerse como investigador es, según
Agustín, reconocerse fundamentalmente
como un sujeto ignorante que tiene pasión por el conocimiento siendo esta
pasión la que debe constituirse como el centro vertebrador de toda actividad.
Las metáforas que utilizó para referirse a los hábitos relacionados con el
simulacro investigador resultaron brillantes:
Epistemología de la lavadora: dar vuelta a los mismos problemas una y otra vez
sin llegar a ningún lugar
Valoración bipolar: lo que yo descubro es lo bueno y todo lo demás es
malo
Redescubrir Mediterráneos: inventar palabras para definir algo ya dicho
Deglución disciplinar: apropiarnos de las ideas de otros para proyectarnos
como entes rigurosos sin entender de lo que estamos hablando
Tras una mañana
transformadora, por la tarde tuvo lugar el taller en el que el equipo de las III Jornadas nos
invitó a explicar como había transcurrido nuestro devenir investigador en el
proyecto Esto No Es Una Clase. Noelia
Antúnez, Marta García Cano y Clara Megías (yo pude estar físicamente) fueron las encargadas de desarrollar
un formato que, después de las experiencias de la mañana, constituía un buen
ejemplo de cómo se está enseñando de forma disruptiva en la UCM y como los
procesos de investigación iniciados sobre nuestra docencia intentan seguir la
senda de la pasión y el compromiso ayudadas por la investigación narrativa basada en las artes.
Para empezar, mediante el
apilamiento de las sillas que formaban el grueso del mobiliario del aula
introducimos la sorpresa y lo inesperado, una sensación de extrañamiento que constituyen la mejor
antesala de lo pedagógico. Siempre pasa lo mismo, los asistentes entran al aula
y cuando ven la montaña de sillas, no saben muy bien que hacer creando esa circunstancia incómoda que pregona
Fernando. Traspasado el choque, los asistentes lograron ponerse cómodos cuando
Clara, Marta y Noelia empezaron a explicar por qué, cómo y para qué pusimos en
funcionamiento Esto No Es Una Clase, un proyecto que nace de la evidencia de
que los modos de enseñar en la
universidad (especialmente en las facultades de Bellas Artes) debe de cambiar
para desarticular el simulacro y la obsolescencia, un proyecto que nace de la pasión por transformar el (des)aprendizaje
en aprendizaje y un proyecto que ha traspasado las infértiles barreras del
aprendizaje bulímico para visualizar que otro tipo de aprendizaje no solo es
posible sino urgente y necesario.
De todas las teorías
posibles para explicar nuestras bases, Marta, Noelia y Clara se centraron el la
importancia de evidenciar las pedagogías
invisibles y los cinco elementos clave que nos ayudan a identificarla: violencia simbólica, opacidad, lapsus
psicológico, direccionalidad y performatividad. Tras explicar el marco
teórico del proyecto pasaron a trabajar con el método DAT (Detectar, Analizar y Transformar) y realizar un caso práctico
en el que la propuesta fue analizar las información no explícita del lugar en
el que se estaba desarrollando el encuentro , cuando alguien del grupo propuso
analizar las pedagogías invisibles de las propias investigadoras y el taller
adquirió otro rumbo….
Este tipo de encuentros
ponen de manifiesto la existencia de un
colectivo de docentes interesados en llevar a la práctica el cambio de
paradigma que la educación superior necesita, un grupo de profesionales
como Joaquín, como Marta, como Fernando, como Agustín, como Noelia y Clara, como
yo misma, que estamos poniendo encima de la mesa la importancia de que no es
necesario tan solo cambiar los contenidos sino cambiar los formatos y, quizás
lo más importante de todo, compartir y
visibilizar que ese cambio es más que necesario.
* El texto que aparece
entre comillas es parte de mi próximo libro rEDUvolution que saldrá a la venta
este octubre